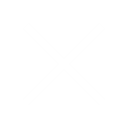ALFREDO IRIARTE NÚÑEZ
El equipo de La Cartelera, recuerda la entrevista hecha al importante escritor, historiador y cronista colombiano Alfredo Iriarte Núñez (1932-2002), en su edición de 1994.
Gimnasiano de la promoción 1950, publicó sus primeros artículos en “El Aguilucho”. Luego cursó algunos semestres de derecho en la Universidad del Rosario. Y más tarde, trabajó en la Flota Mercante Grancolombiana y en Seguros Bolívar, hasta llegar al cargo de vicepresidente. Paralelamente a su trabajo como ejecutivo, Iriarte se dedicaba a escribir en las noches.

Esta es la entrevista:
Alfredo Iriarte (AI): Tengo de mis años gimnasianos los más gratos recuerdos, lo cual no es incompatible con la convicción que me asiste de haber sido, como el que más, un alumno absolutamente atípico de esa institución.
En primer término, no ingresé al Gimnasio, como la mayoría de mis condiscípulos, a las aulas de Montessori o del Decroly, sino a tercero de Bachillerato, como consecuencia de haber sido expulsado de un importante colegio de religiosos por hereje, vale decir, por liberal. En ese punto comenzó a configurarse la mencionada atipicidad. Ya a la sazón tenía aún viva la manía de polemizar con curas, por lo cual, desde mi ingreso a las aulas, me convertí en el dolor de cabeza de nuestro profesor de religión, que era entonces el presbítero Rafael Gómez Hoyos, con mis controversias encarnizadas. A Gómez Hoyos lo sucedió el sacerdote Julio César Orduz, con quien las discusiones fueron aún más largas y pugnaces.
La Cartelera (LC): ¿Por qué tal atipicidad?
AI: Yo creo que el gimnasiano clásico tiene y siempre ha tenido un perfil muy definido. Era y es estudiante ejemplar, con una formación muy equilibrada que demuestran sus notables calificaciones, tanto en ciencias como en matemáticas y humanidades. Es, además, un sobresaliente deportista, paradigma de la MENS SANA IN CORPORE SANO. Por supuesto, vale anotar que, aunque disciplinado y atento a todos los campos del saber, sus preferencias suelen inclinarlo un poco más al campo de las ciencias físicas, naturales y matemáticas. Yo, por mi parte, fui la perfecta contrafigura de todo eso. Y vamos por partes. Mis relaciones con la gimnasia, los deportes y toda laya de esfuerzos físicos han sido las menos cordiales del mundo. Siempre he creído que la natación es un ejercicio de peces y no de humanos y que los únicos contactos de éstos con el agua deben ser beberla, asearse con su ayuda y surcarla en grandes y cómodas embarcaciones. También me ha parecido insensato que dos hombres o mujeres se disparen de lado a lado de una red con una bola a raquetazo limpio o que veintidós varones corran detrás de otra como dementes durante noventa minutos, pudiendo tener cada uno la suya, con la sana finalidad de quedar todos en paz. Por todo ello, las horas de educación física fueron para mí siempre un tormento atroz, de lo cual jamás se apiadaron mis desalmados profesores Castro, Numael Hernández y Salvador Joseph, cuyo sadismo llegó hasta el extremo de rajarme en esa materia en cuarto de bachillerato y obligarme a habilitarla, mediante una serie de flexiones y otros movimientos que provocaron la hilaridad de los que por azar estuvieron cerca del grotesco espectáculo.

Odié a muerte las excursiones extra urbanas que eran (no sé si aún lo sean) sagradas en esa época. Desde mi primer año de Gimnasio puse a funcionar la imaginación para eludirlas con excusas felizmente afortunadas. Y lo hacía movido por mi convicción de que trepar montañas es oficio de cabras y hacer caminatas infinitas a campo raso, cosa de reclutas o refugiados de guerra. Pero al fin de llegó el gran fiasco, que fue como una especie de revancha de destino. En quinto de bachillerato se programó una excursión especialmente diseñada para mí. La primera etapa era Bogotá-Cali por tierra. Un día en esta ciudad y luego Cali-Popayán en tren. Uno o dos días en la capital caucana para luego seguirá Pasto en un bus infame. Dos días en Pasto, luego Ipiales y Tulcán y retorno a Bogotá por la vía aérea. Nada que objetar, por suerte, puesto que nada se avizoraba en el programa de regiones selváticas, ríos traicioneros, culebras, mosquitos, caballos y tantos otros horrores que tanto apasionaban a mis compañeros. Así que partí encantado. Los Primeros días fueron exquisitos. En Popayán estuve feliz. Me separé del grupo para visitar las maravillas de arte religioso que albergan sus templos y me uní para una visita a la que nos invitaron a la Casa Museo de Guillermo Valencia, cuyo hijo Álvaro Pío nos guio con suma amabilidad. Recuerdo que yo, de puro sapo, estuve todo el tiempo al lado de Álvaro Pío para recitarle algunos versos de su padre, demostrándole así mi erudición.
Y llegamos a Pasto. Todo parecía normal hasta que una tarde, mi querido e inolvidable profesor Arturo Camargo (q.e.p.d.) nos convocó en el Hotel Pacífico, donde nos alojábamos para notificarnos que a la madrugada siguiente iniciaríamos ascenso hasta el propio cráter del volcán Galeras. Hubo alborozo en el grupo. Yo quedé petrificado, pero ahí mismo me empezó a funcionarla mí imaginación.
Eran las cinco y media de una madrugada gélida cuando el grupo de intrépidos alpinistas salió del hotel rumbo al cercano pueblito de Anganoy, donde nos esperaba un baquiano indígena que subía a diario hasta el cráter y que con seguridad habría humillado a los conquistadores del Everest. Jamás olvidaré su nombre: Ulpiano Patascoy.

Una vez llegados a las primeras estribaciones del Galeras yo, sereno dentro de mi desesperación, comprendí que el único recurso que me quedaba era el de conseguir la complicidad de por lo menos un desertor, o acaso dos, y emprender cuanto antes el regreso a Pasto mientras el esforzado contingente se perdía en lontananza, jadeante y dichoso. Valga la inmodestia, pero esta rápida pesquisa fue una obra maestra de psicología empírica. En un momento dado llamé a Ramiro Jaramillo y a Camilo Pombo (Q.E.P.D.), y los disuadí de la empresa suicida de corona el volcán. Para mi grata sorpresa, no tuve que hacer mayor esfuerzo. Al cabo de pocos minutos estamos descendiendo el corto trecho que habíamos remontado. Llegamos al hotel, nos metimos al bar y pedimos una botella de ron. Cuando a la tarde regreso el profesor Camargo a la cabeza de sus bravos montañitas, se topó con un deplorable trio de beodos que juraban a morir primero que asomar sus cabezas a la boca del cráter. El profesor Camargo guardó silencio.

Abdon Espinosa (izquierda) y Ernesto Samper (derecha).
Pero llegamos a Bogotá y habló con don Agustín. La represalia no se hizo esperar: ocho sábados consecutivos resolviendo ecuaciones de segundo y tercer grado en el comedor del colegio. Desde luego, yo no acerté con una sola. Camilo y Ramiro me hicieron piadosamente el trabajo. Por supuesto, no puedo terminar este relato sin recordar que el tiempo me dio la razón cuando hace muy pocos año, una repentina erupción del Galeras sepultó unos aguerridos montañitas que se entrometieron en sus terrenos en pos de no sé qué evidencias científicas.
En suma, todo este conjunto pintoresco de atipicidades; mi lucha tenaz y persistente con los profesores de matemáticas por demostrarles que las letras se inventaron para formar palabras y no para sumarlas y dividirlas; mi jartera invencible por la química y la física, no solo no empañan sino que cada día realzan más el afecto con que a menudo vuelvo los ojos hacia mis recuerdos gimnasianos. Porque tampoco puedo olvidar el encanto de mis clases de historia y de literatura con los profesores Pérez, Jara, Peñuela, Díaz Díaz, Prat, Bernal; ni mis actuaciones con el grupo teatral en el Fernández Madrid; ni las audaces innovaciones que introduje como director de El Aguilucho; ni a esos queridos bachilleres de 1950 que fueron, son y seguirán siendo mis hermanos del alma.